« De la Epistemología III - Las Verdades Provisionales II - De la Dialéctica | Página de inicio | Cambio de tercio »
03/05/06
Distonía, piedras filosofales y epifanías
Hace ya algún tiempo (no diré si mucho o poco; ¿quién puede medir el tiempo sin equivocarse?) charlaba con mi tía en la cafetería de la estación de Universidad sobre los proyectos que estaba encarando; cómo me organizaría y distribuiría entonces el tiempo. Ella me explicó entonces, un poco de pasada, como si de tan popular yo ya la conociera, aquella vieja parábola del profesor que presenta un frasco vacío a sus alumnos, lo llena de grandes guijarros, y pregunta: ¿está lleno el frasco?
A esto los alumnos responden, sin dudarlo, “sííííí, está lleno”. “Pues no”, corrige el profesor, que para eso está. Entonces saca un puñado de gravilla, la echa en el frasco, y ésta se filtra entre los huecos libres que han dejado las piedras. “¿Está lleno?” vuelve a preguntar. Esta vez los alumnos no están tan convencidos. En efecto, después llena el frasco con arena, y finalmente con agua, hasta que realmente no puede caber nada más.
“¡Eso es!”, pensé yo, “qué bonita alegoría de cómo se puede organizar el tiempo libre”. Y tuve desde entonces en mente aquel ejemplo.
Fue una época muy agitada, momento de tomar firmemente las riendas de mi vida y espolear enérgicamente mis pobres caballitos, cada vez con más saña, convencido de que iba a poder con todo, de que yo iba a ser pronto un ejemplar súperhombre.
Cuando caí enfermo; peor aún, cuando me enteré de que en el origen de la enfermedad confluía una situación de estrés y ansiedad, aquello no cuadraba en absoluto. ¿Estresado, yo? ¿El súperhombre en potencia? No es posible.
Aquello, por supuesto, no hacía más que multiplicar exponencialmente el estrés acumulado, el que me provocaba la enfermedad, y la consiguiente obligación de suspender todas mis actividades y proyectos.
Resignado, repasando con la vista algunos libros dispuestos sobre el mueble del comedor, desde el sofá donde procuraba mantener el cuello relajado y alejar de mi recuerdo que se torcía sin mi consentimiento, fui a fijarme en un archiconocido librito, que ya había leído algunos años atrás, al respecto del cual no guardaba ningún maravilloso recuerdo (tampoco un mal recuerdo, por cierto), y sobre cuyo autor había acumulado los últimos tiempos algunos rencorosos prejuicios.
En aquel momento, pocos prejuicios ejercían influencia sobre mí. Lo único que deseaba era un poco de paz y sosiego para mi atormentado espíritu y mi desorientada mente. De hecho, había empezado ya a demoler prejuicios e ideas erróneas, como demuelen los edificios esas inmensas grúas con enormes bolas de metal. Y, mira tú por dónde, aquel libro podía echarme una manita para distraerme y serenar mis tribulaciones.
“La traición es el golpe que no esperas. Si conoces bien a tu corazón, él jamás lo conseguirá. Porque tú conoces sus sueños y sus deseos, y sabrás tratar con ellos. Nadie consigue huir de su corazón. Por eso es mejor escuchar lo que dice. Para que jamás venga un golpe que no esperas”.
Para entonces ya había aceptado que tal vez pudiera andar algo estresado últimamente; después de todo, un traslado y vivir emancipado, trabajar y estudiar a la vez, llevar un plan de ejercicio y nutrición, tocar en un grupo de música y tener otro(s) en proyecto, tratar de llevar una asociación juvenil, planificar algunas narraciones (entre ellas una novela de infernal complejidad), y todo ello con la omnipresente idea de ir siempre más allá, de que no era suficiente, de que debía exprimir más mis energías, tal vez podía resultar en conjunto susceptible de generar un poco de ansiedad en mi espíritu.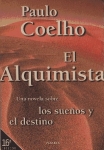
“Ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de sus sueños, porque cada momento de búsqueda es un encuentro con Dios y la Eternidad”.
Estos fragmentos pertenecen a El Alquimista, de Paulo Coelho.
Reflexioné acerca de esta cuestión. ¿Andaba yo verdaderamente en busca de mis sueños con toda aquella vorágine de actividades y autosuperación? ¿Eran mis sueños –más ajustadamente, los sueños de mi corazon- el núcleo gravitatorio a cuyo alrededor giraban todos mis esfuerzos, horarios y proyectos?
Clara y concisamente: No. No lo estaba haciendo del todo bien. Estaban ahí, sí, escuchaba mis sueños, pero el núcleo, la raíz de todo aquello, estaba equivocada. Los guijarros más grandes de mi frasco no eran exactamente los que yo quería, y había tenido que pulverizar otros que a los que mi corazón tenía mayor estima, para poder darles cabida junto al resto.
Aquello me hizo reflexionar todavía más, acerca de mi enfermedad, mis trastornos nerviosos, los sueños de mi corazón, y mi propio corazón. Resultará cómico o extremadamente freak; no me importa, sencillamente fue así. Adopté la “religión griega”, pues estaba estudiando la Grecia clásica en una asignatura para la universidad y me fascinaba su organización mítica del cosmos, mediante sus dioses. Mi preferida era Atenea; la adopté como patrona y protectora, y a Zeus lo temía y respetaba como padre de todos los dioses y legislador de la naturaleza. No creía en aquellos dioses caprichosos y gamberros, y era plenamente consciente de ello, pero pensé que era un buen alimento para mi espíritu emplear aquel sistema que a los griegos les había funcionado, ya que, si bien no existía ninguna Atenea con su lanza y su casco a mi lado para socorrerme en mis pesquisas, la fuerza que ella representaba sí que se manifestaba de algún modo en este mundo, y por medio de la figura mitológica podía de algún modo invocar aquella fuerza y tenerla junto a mí. Era una manipulación consciente de la divinidad.
Pero, sobre todo, reflexioné acerca de cuáles eran mis verdaderos sueños, y de cómo mi mente había hecho oídos sordos a los ruegos de mi corazón para relegarlo a un lugar secundario, centrando mi vida en anhelos y deseos transitorios y superficiales.
Después de todo, este gran putadón que todavía me incapacita para bastantes cosas tenía su reverso positivo, y estaba aprendiendo enormemente acerca de mi alma, recapacitando después de tanto frenesí sobrehumano, reordenado debidamente mis prioridades más elementales y, lo más importante de todo, sincerándome conmigo mismo impiadosa y demoledoramente: porque aquel enfrentamiento interno era mucho más agradable que el enfrentamiento con mis nervios desde una posición de autoengaño y evasión imposible.
Tras tanto énfasis en mejorar mi ser físico en todas sus ramificaciones, aquella enfermedad me desafió súbitamente a un prolongado y durísimo pulso que todavía dura; sin duda uno de los más duros que he enfrentado en mi vida. Pero no es un pulso muscular, sino que, todo lo contrario, el músculo debía ser necesariamente excluido del pulso para oponer mayor resistencia a mi rival. Se trata de un pulso puramente espiritual. De ahí que estas primeras intervenciones en mi blog sean tan relamidas y profundas. He renunciado durante algunos meses a mi ser físico y toda la parafernalia mental y cultural que lo rodea para centrarme casi exclusivamente en mi ser espiritual.
Si alguien ha visto Pulp Fiction –y si no la ha visto, se lo recomiendo encarecidamente-, le propongo una posible lectura de la película. 
La estructura narrativa es, en cierto modo, circular, pues se inicia y termina exactamente en la misma secuencia. Si alineamos cronológicamente el agitado cocktail tarantiniano, esta secuencia queda aproximadamente (no he hecho cálculos precisos pero me atrevería a afirmar que así es) en el centro. No he leído críticas ni análisis sobre el film (que los debe haber a manta) pero personalmente considero que es ésta la escena clave de la película. En ella, Jules (Samuel L. Jackson) repite el versículo bíblico que aparecía en el primer capítulo de la película. “Nunca había pensado en lo que significaba, simplemente creía que era un rollo que le soltaba a algún hijo de puta antes de pegarle un tiro”, dice, antes de volver a declamar el texto memorizado. Pero esta vez ya no mata al capullo que tiene delante y al que está apuntando con su señor 9mm. Hacía justo unos instantes que, tomando su café y comiendo su magdalena, Jules había tenido “lo que los alcohólicos llaman “un momento de claridad”” (o lo que yo llamo epifanía, en sus significados evangélico y joyceano). Aquella mañana, después de un trabajito rutinario, un inesperado hijo de puta había salido del lavabo clamando por su muerte y vaciando un cargador entero en sus narices. Milagrosamente, según Jules, las balas ni siquiera les rozaron. Milagrosamente en el pleno sentido de la palabra: él vio en aquello una intervención divina. “Dios bajó del cielo y detuvo esas balas”. Vincent (John Travolta) no está tan seguro de eso. Para él aquello fue una pura casualidad. Cosas que pasan. Hablando sobe aquello, ya en el coche, Vincent pregunta a un negro que han secuestrado su opinión al respecto, apuntándole con su arma. “Dime, tú crees que Dios bajó del cielo y detuvo…” ¡Bang! Sin saber por qué, el arma se dispara, y el tema debe ser pospuesto hasta la hora del desayuno, cuando una pareja de idiotas se deciden a atracar el restaurante. Vincent está en el lavabo cuando Jules planta cara a los atracadores de tres al cuarto. De haberle sucedido aquello el día anterior, o simplemente unas horas antes, les habría pegado un tiro y se habría acabado el asunto. Pero para entonces Jules ya ha tomado una determinación. Lo sucedido aquella mañana le ha hecho reflexionar. Tras el versículo, que habla de hombres rectos, injusticias, tiranía, hombres malos, buenos pastores, niños perdidos, y gran venganza. Jules se lanza a divagar sobre la exégesis oportuna de aquel fragmento de la Biblia. Finalmente concluye: “tú eres el débil, y yo soy el hombre malo”. Bastante acertado, sin duda. “Pero me esfuerzo”, dice Jules “me esfuerzo con toda intensidad, por ser el pastor.” El milagro que ha presenciado unas horas antes le ha hecho dar un giro radical al planteamiento de su vida. Aquella mañana Dios le había dado una oportunidad. “A estas alturas deberías estar muerto. Eres el hombre malo, así que ten cuidado, porque la próxima vez caerá sobre ti mi cólera”. Algo sí debe ser lo que le dice. “Sin embargo, querido hijo, te voy a dar otra oportunidad, para que reflexiones, dejes de ser el hombre malo, y reconviertas tu tiránico y malvado culo en el buen pastor en este valle de oscuridad en que vives”. Y la película concluye con este viraje en la vida de Jules, que para los créditos finales, ya se ha mantenido firme en su decisión, como demuestra al entregar el dinero de su cartera Bad Motherfucker en lugar de matar al tirado del atracador. Por su parte, Vincent, después del contratiempo del negro accidentalmente asesinado, tiene que enfrentarse poco después a una sobredosis de droga de la mujer de su jefe, el gran gángster Marsellus Wallace, a quien le había encomendado cuidar, y que se metió una ralla inmensa de heroína cuando la mujerzuela ya iba hasta el culo de coca, heroína que previamente había comprado Vincent, comentando, mientras su camello se enriquece a su costa, algo así como“¿qué se le puede hacer peor a un hombre que rallarle el coche? Eso no se hace; va contra las normas.” Y del mismo modo que está en el lavabo cuando Jules tiene la oportunidad de ratificar su decisión ante los atracadores del restaurante, está precisamente en el lavabo (sí, otra vez el lavabo), con su ametralladora en la cocina, justo cuando entra en su piso el tipo al que debía tener controlado. Y este tipo, sin mayor complicación, sólo tiene que coger el arma, esperar a que Vincent abra la puerta y ¡ratatatatá! Muerto. Para entonces Jules ya debe estar buscando trabajo, o en otra ciudad, o quién sabe dónde. Tal vez lo atropellaron antes de que Vincent fuera asesinado. El gran señor Marsellus, por su parte, recibe una señora enculada por parte de un policía (que por su parte está sodomizando al que es probablemente el mayor gángster de la ciudad, cuya detención le resultaría infinitamente más provechosa), y es precisamente su enemigo, Butch, el asesino de Vincent (Bruce Willis), quien tiene que rescatar a Marsellus antes de que su recto quede impregnado de leche blanca como un pastel de chocolate relleno de nata, quien, por una cuestión sencillamente de honor (esas “normas” de las que hablaba Vincent con su camello), como ratifica la simbólica elección de una katana para efectuar su rescate, habiendo podido optar, por ejemplo, por una motosierra, y evitando con ello que se consume la profanación del negro culo de Marsellus.
Todo este rollo viene a que alrededor del versículo presuntamente de Ezequiel, nos encontramos con Vincent, Jules y Marsellus como ejemplos de los “hombres malos”. Después del milagro y la recapacitación de Jules, Vincent, que ignora este hecho, muere después de un encadenamiento de desventuras, y a Marsellus el grande lo joden como una zorra, metafóricamente un boxeador, y literalmente un policía, viéndose obligado a perdonar la jodienda del boxeador Butch ya que es precisamente él quien lo rescata del sodomita.
Sin ir más lejos en la interpretación de la película, el caso es que, a raíz de esta mierda a la que llaman distonía cervical aguda, yo también he tenido lo que los alcohólicos llaman un momento de claridad. Como lo llama un verso violado, “quien quiera que sea el que esté ahí arriba” me ha dicho: “¿qué clase de mierda es esa vida estás llevando, Germán? Te voy a dar una oportunidad: te voy a obligar a dejarlo todo, a que mires en tu interior, y entonces sabrás si es esto lo que querías o no”. Curiosamente podría ser la droga el desencadenante de esta enfermedad. No es que fuera un puto yonki, ni mucho menos, sólo me apetecía probar. Pero es un curioso dato del modo en que estaba enfrentando mi vida. Jugando con los dioses, jugando a ser dios, y sin saber ni siquiera quién soy yo mismo.
Recientemente, con todo este asunto, me regalaron un libro (por lo visto es habitual este tipo de reflexiones espirituales en momentos de enfermedad y pulsos como el que estoy sosteniendo) con algunos cuentos, muchos de ellos adaptados de discursos populares. Precisamente como el que me contó mi tía. Cuando lo encontré en el libro, lo leí, atraído por la curiosidad de saber cómo adaptaba esa historia, porque ya había leído otras que anteriormente había escuchado como ejemplo para otras situaciones.
La historieta transcurre justamente como la había explicado aquí al principio. Finalmente, no obstante, añade una interpretación que se me escapó en su momento:
“-Bueno, ¿qué hemos demostrado? –preguntó [el profesor].
Un alumno respondió:
-Que no importa lo llena que esté tu agenda; si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más cosas.
-¡No! –replicó el experto-. Lo que esta lección nos enseña es que, si no colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas.
¿Cuáles son las grandes piedras en tu vida?”

17:55 Anotado en Delirios propiamente dichos | Permalink | Comentarios (2)
Comentarios
Me alegro que te interesara el libro...! La verdad es que admiro como al final te has tomado tu problema con tanta filosofia..porque, a parte que és lo mejor que puedes hacer, creo que pocas personas tienen la voluntad, capacidad o lo que sea para encararlo todo hacia esa direccion...Un aplauso para germán!!! jeje ;)
Un beso!
Anotado por: Laura | 03/05/06
*^_^* qué mariconada de smiley, hacía siglos que no lo usaba, pero la ocasión lo merece, gracias, gracias por los libros (ahora voy por el de Frankl) y un besazo
Anotado por: Webmaster | 03/05/06


